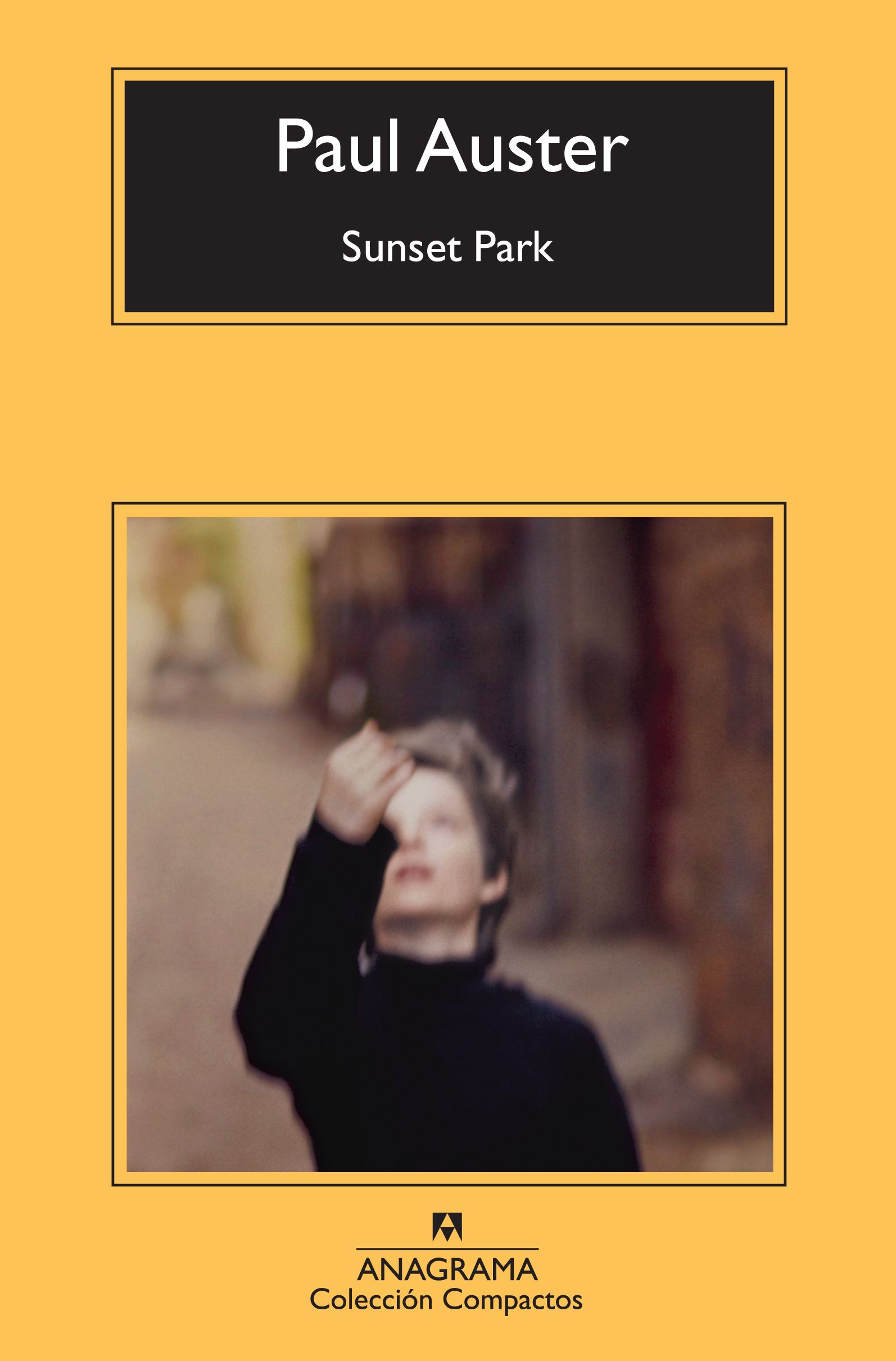
Sunset Park
Categorías:
Narrativa
Encuadernación: Tapa blanda o Bolsillo
Páginas: 288
Isbn: 9788433976734
Editorial: Anagrama Editorial
Colección: Compactos
Fecha: 01 / 2012
Precio: 9.00 €
Fuera de stock
Sinopsis
Miles Heller tiene veintiocho años, y a los veinte desanudó los lazos que lo unían al mundo que hasta entonces había conocido. Abandonó la universidad, se despidió de sus padres, dejó Nueva York, y nadie ha vuelto a saber nada de él. Desde entonces, ha rodado por lugares y trabajos poco calificados. Ahora vive en Florida, y trabaja para una empresa al servicio de los bancos que se encarga de vaciar las viviendas de los desahuciados que en plena crisis no pudieron seguir pagando su hipoteca. Miles saca fotos de todas las cosas abandonadas, registra las huellas de esas vidas dispersas para probar que esas familias desaparecidas estuvieron alguna vez allí. No tiene ambiciones, vive con lo mínimo, mantiene relaciones muy escasas con el mundo, y sus únicos lujos son los libros y la cámara digital con la que documenta a los fantasmas. Si algo ha logrado en estos siete años, ha sido poder vivir en un presente perpetuo, sin deseos y sin futuro. Y habría seguido así de no haber sido por una chica, Pilar Sánchez. La conoció en un parque cuando ambos estaban leyendo El gran Gatsby. Miles por tercera vez, porque se lo había regalado su padre cuando cumplió dieciséis años. Que es, precisamente, la edad de Pilar, una menor. Y como Miles puede ir a la cárcel por su relación con ella, cuando la hermana de Pilar comienza a chantajearlos, él vuelve a Nueva York para esperar allí la mayoría de edad de la joven. Su vuelta es el retorno al pasado y a sus secretos, a la comunidad de Sunset Park y a sus compañeros okupas; a la vida, con todos sus horrores y esplendores. «Adoro a Auster... Si quieren pasar cinco o seis horas estupendas, déjense llevar por Auster» (Manuel Rodríguez Rivero, El País).