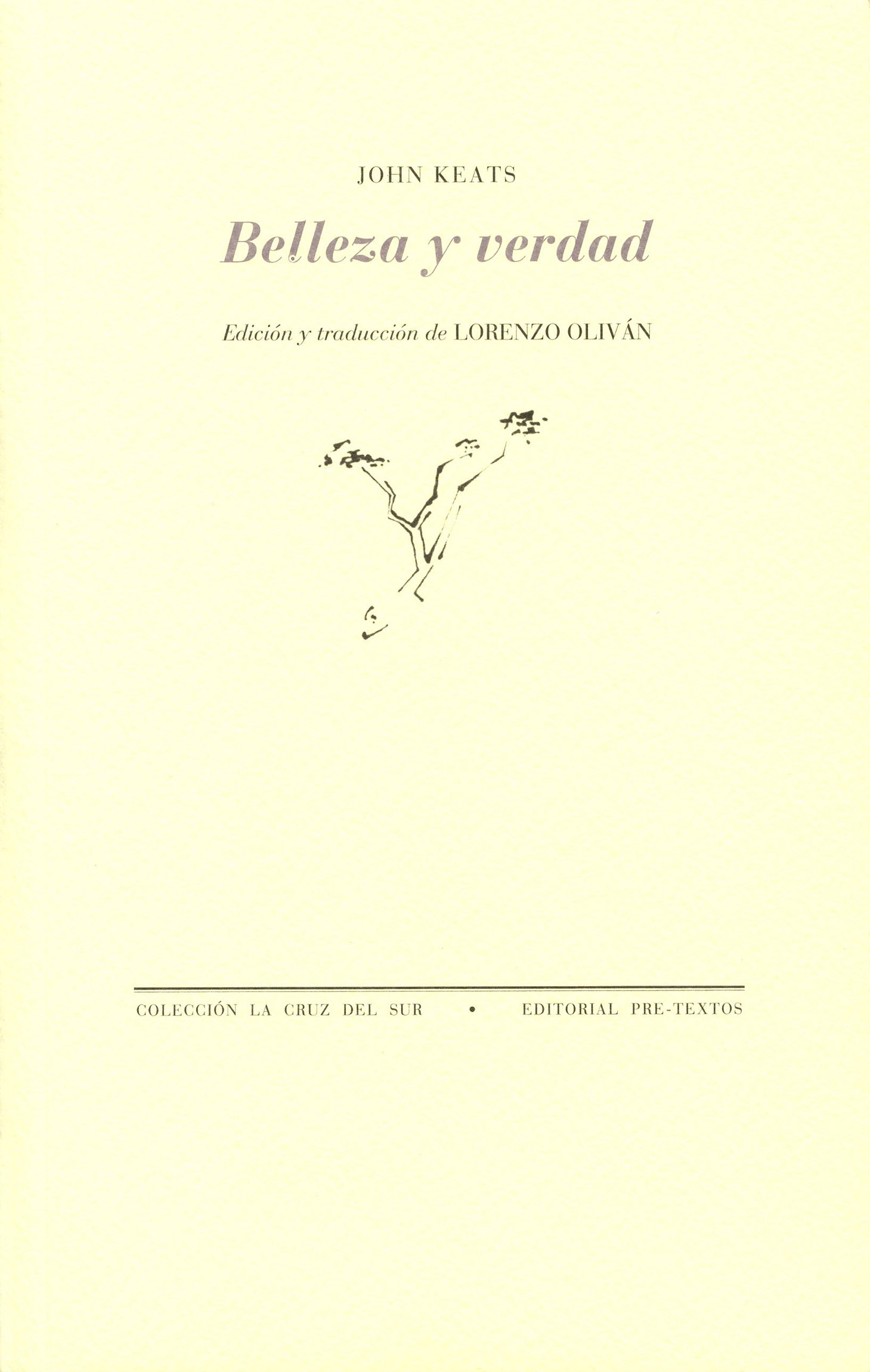
Belleza y verdad
Categorías:
Poesía
Encuadernación: Tapa blanda o Bolsillo
Páginas: 212
Isbn: 9788492913046
Editorial: Editorial Pre-Textos
Colección: La Cruz del sur
Fecha: 01 / 2010
Precio: 25.00 €
Fuera de stock
Sinopsis
John Keats (1795-1821) tuvo apenas cuatro años, y dos de ellos lastrados por la enfermedad, para dejarnos una obra eterna que, al contrario que la de otros románticos más aclamados entonces, va ganando en valor con el paso del tiempo. Pocos poetas han buscado tan angustiosamente la belleza en su estado puro, el lirismo sin engaste. Quizás es este ideal tan alto que se marcó en vida el que hace que en sus poemas se respire a menudo una especie de melancolía de lo inalcanzable.
En una de sus cartas, pozos siempre de sabiduría intuitiva, explica lo que le diferencia de Byron: “Él describe lo que ve y yo lo que imagino”. Keats necesita el estímulo de la belleza, proceda ésta del paisaje, de una obra artística o del amor, para dejarse ganar por la ensoñación lírica y ver desde ella cómo piensa el sentimiento, cómo siente el pensamiento, alzados los dos a una superior armonía. En muchos de sus poemas nos habla de ese “espacio de mirada interior” en donde no existe el tiempo y desde donde se roza el ideal.